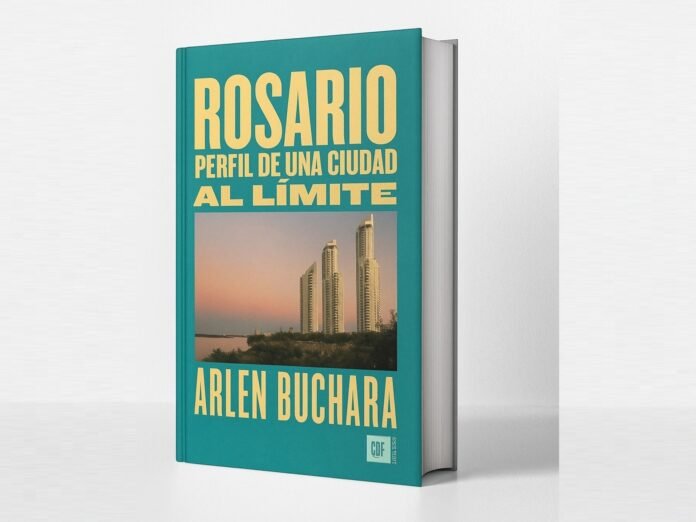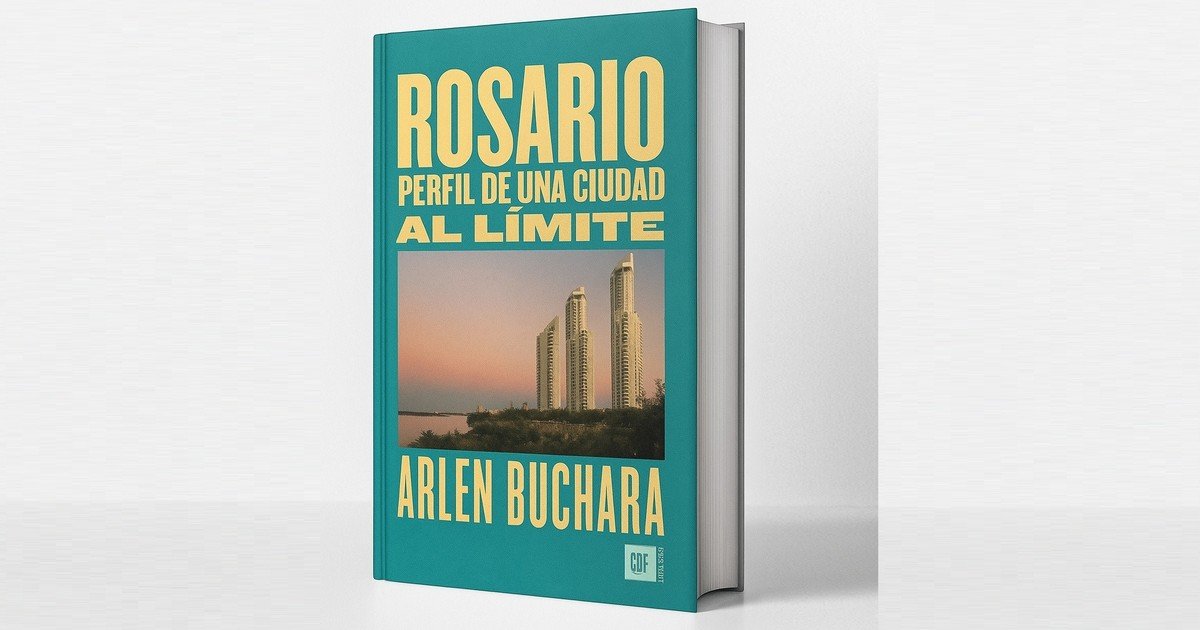
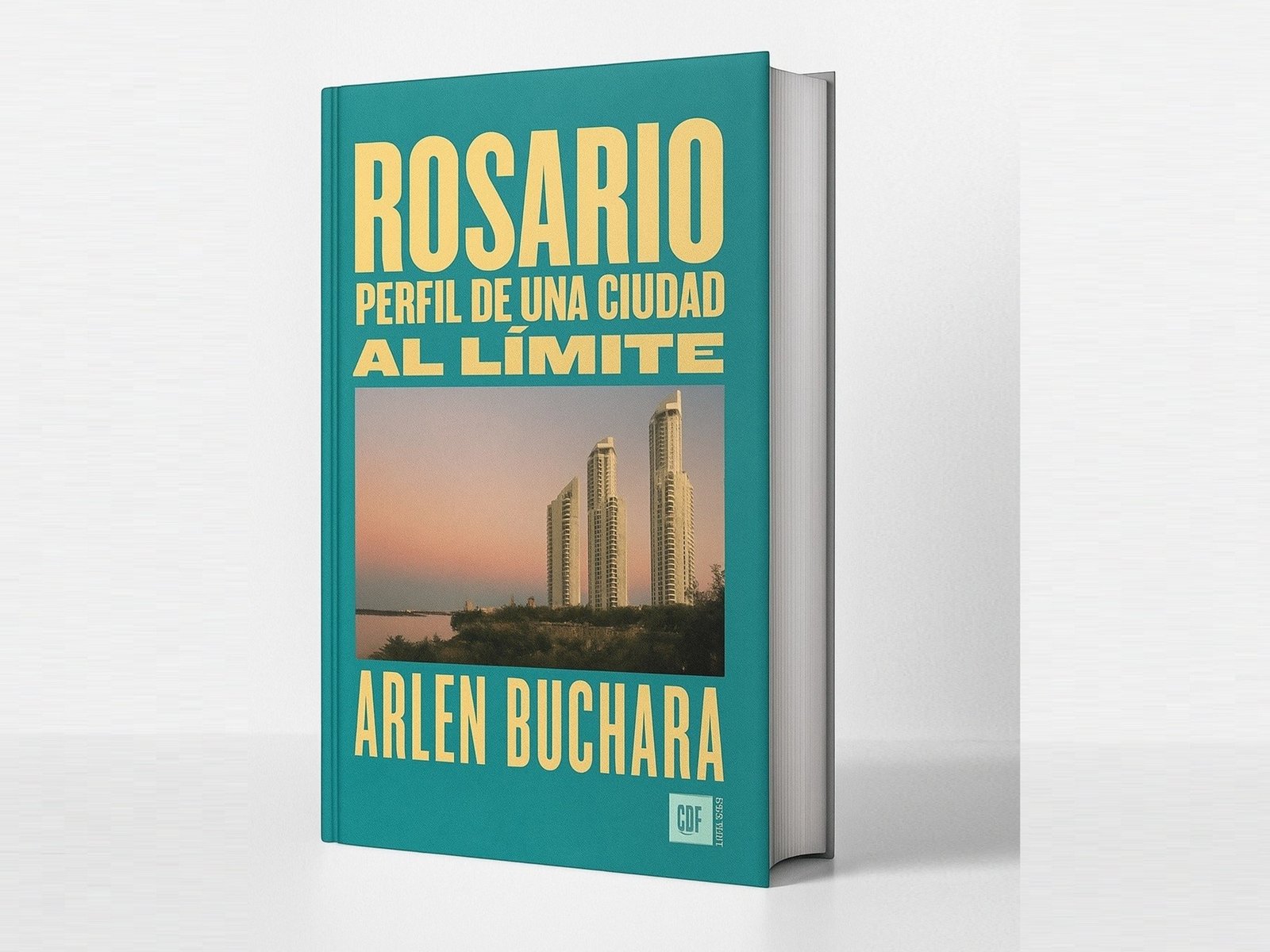
La ciudad tomada por organizaciones criminales y la que expuso un modelo de gestión en salud pública; una de las que posee más espacios verdes en América Latina y está rodeada por barrios desprovistos de servicios básicos; la que registró 2300 homicidiosen una década y a la vez erradicó las muertes por abortos clandestinos. Ese lugar donde coinciden sucesos y transformaciones contradictorias es el tema de Rosario. Perfil de una ciudad al límite, primer libro de la periodista Arlen Buchara y resultado de una investigación exhaustiva que insumió dos años y más de cincuenta entrevistas.
Buchara (1987) es rosarina por adopción, ya que vive en la ciudad desde 2006. Licenciada en Comunicación Social, se inició como cronista en la época en que las bandas y la disputa por el mercado de las drogas se apropiaron del espacio público. Rosario tiene desde entonces una trágica celebridad asociada con el narcotráfico y la violencia devino en un signo de identidad tan reconocible como el movimiento cultural o los ídolos del fútbol. El perfil que propone el libro apunta en ese sentido a desarmar estereotipos y problematizar las opiniones del sentido común.
El desafío fue dar cuenta de “por qué una ciudad moderna y pujante había cambiado tanto, cómo es vivir con el estigma narco y contar historias más allá de la violencia”, explica Buchara. Con esa consigna despliega un conjunto de crónicas que abordan entre otros aspectos el vínculo de Rosario con el río Paraná, la desigualdad social y el auge del punitivismo, la configuración de una ciudad propicia para los negocios y a la vez “aceitada para el lavado de activos”.
El análisis, las interpretaciones y las preguntas surgen de la observación propia en el terreno y de los entrevistados, que son funcionarios, investigadores sociales, escritores, artistas, abogados, militantes de organizaciones sociales y feministas. También hablan vecinos y vecinas de barrios periféricos, voces que no se escuchan en las coberturas habituales sobre Rosario.
Buchara recorre la ciudad desde el centro a los márgenes, se remonta a las transformaciones urbanas que abrieron el acceso al río en los años 90 y visita barrios que señalan puntos de orientación en el mapa: Vía Honda, atravesado por la violencia y la pobreza extrema; Santa Lucía, escenario de crímenes pero también de lazos solidarios y de jóvenes que se sobreponen a la falta de oportunidades; Las Flores, mal conocido como lugar de origen de la banda Los Monos.
La portada del libro publicado por Futurock exhibe una imagen de las torres Dolphin, edificios de 45 pisos levantados en 2010 frente al río, símbolo del negocio inmobiliario local. Otros hitos recientes son el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, el líder de Los Monos, en mayo de 2013; las fotos de presos exhibidos “a lo Bukele” y los crímenes de trabajadores que conmocionaron al país en marzo de 2024; el brusco descenso del número de homicidios (65 %) durante el primer año de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Los factores de la violencia y la disminución de los homicidios son temas centrales en el perfil. Buchara da cuenta del alivio y la desconfianza que provoca al mismo tiempo la política de seguridad del gobierno de Pullaro: la sospecha de un pacto entre bandas criminales y la policía provincial persiste como una sombra sobre el presente. “La violencia siempre está regulada, no se muere cualquiera. Los muertos se concentran en determinadas zonas”, afirma Eugenia Cozzi, investigadora del Conicet.
En esa aproximación, Buchara logra testimonios que complejizan el cuadro: Los Monos “eran personas que más allá de vender droga ayudaban mucho”, afirma una entrevistada; “el narco es una institución más del barrio”, dice otra. También recupera historias que se perdieron de vista con el auge de la violencia. La potencia de la comunidad travesti, adelantada en la conquista de derechos y reivindicaciones como el cupo laboral y el reconocimiento de la persecución que padeció durante la dictadura militar, se destaca como una particularidad de Rosario.
La gestión política de la ciudad fue una isla del progresismo durante la década menemista, afirma Buchara, y giró en sentido contrario en los años del kirchnerismo. En ese tránsito el avance de las economías delictivas y la violencia aparece en relación con el retroceso de políticas sociales. Hay un pasado que parece perdido –“Esta fue una ciudad donde la gente iba a los parques a ver espectáculos gratis, y donde había una presencia del Estado. Teníamos una dinámica cultural distinta a otros lugares”, dice una entrevistada- y un presente donde la vida nocturna está restringida después de las diez de la noche.
Pero este perfil rescata historias de vida y activismos que encontraron sus condiciones de posibilidad en Rosario y en esa línea detecta una ciudad que gravitó en los avances de la época: la historia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo registra un evento clave en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Rosario en 2003. Se trata también de actores desconocidos, como los que gestionan Nueva Oportunidad, un programa menos difundido pero más eficaz que la mano dura policial para alejar a los jóvenes de los circuitos ilegales.
En el cierre del recorrido surge un rastro de la ciudad de los años 80 a través de un grupo de jóvenes escritores que convirtió entonces en graffiti unos versos de Felipe Aldana (1922-1970): “Bebemos el vino del amor/ que da la vida a borbotones./ La muerte/ debe estar preocupada”. Buchara encuentra una clave actual en esas líneas del pasado: “Son miles los que preocupan a la muerte. Los que le ponen palabras, sonidos y sensaciones. Construyen una identidad propia difícil de clasificar. Fundan lo nuevo y no se olvidan de lo viejo”. Rosario. Perfil de una ciudad al límite es revelador para propios y extraños.
Rosario. Perfil de una ciudad al límite, de Arlen Buchara (Ediciones Futurock).